.
.
Sonia la patinadora
.
a Enrique Agramonte Robles
.
¡Como cada año, como cada noche del San Juan camagüeyano, fiel a su cita con su incondicional público, se la ve acercarse, deslizándose como un cisne! (Y eso que no es agua la superficie, sino adoquines del siglo XVIII, de nuestra legendaria y bravía ciudad que para honor de todos fue bastión de La Independencia y cuna de linajes sin par.) ¡La Avenida de los Mártires se viste de gala para recibir esta ráfaga de misterio y sabrosura que nos devuelve la magia de sus movimientos y el enigma de su identidad! ¡Señores y señoras, damas y caballeros, distinguidos todos, aquí la vemos llegar, aquí está con nosotros ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Sonia la patinadora!!!!!!!!!!!!!!!! ¡No tiene charangas, no tiene congas, pero todas las orquestas y todos los tambores suenan para ella! ¡Suenan por ella! Porque también el arte anónimo es arte mayúsculo, señores. No se equivoquen. Leal a su independencia, ha rehusado el patrocinio de la cerveza Polar, del jabón Candado, y hasta de la prestigiosa firma Crusellas y Compañía. Partagás no tiene nada que hacer con ella. Sonia es libre, imprevisible. Este misterio que año tras año nos regala su arte inconmensurable, grandioso, negro como el trópico misterioso y siempre sorprendente y como el color de su piel (al menos el que obviamente se observa desde aquí), no se casa con nadie. Porque, como la más pura de las artes, pertenece a su público, se debe a él, que, devotamente, cuando nos iluminan estas estrellas sin par del cielo agramontino en esta cita anual, vuelve a nosotros para regalarnos su luz, su simpatía, sus movimientos rápidos y fugaces como una de esas otras estrellas a las que pedimos un deseo. ¿Y qué podríamos pedirle a Sonia que no sea otra cosa que se quede para siempre? ¡Que cada año esperemos con ansiedad este momento único y agradecerle que forme parte de nuestros recuerdos, de nuestra historia rica y sandunguera de ritmos que se atropellan y se sobreponen de comparsa en comparsa, de carroza en carroza, y sea ella misma carroza y comparsa, representante genuina de nuestra cultura popular!
¡Sonia! ¡Sonia! ¡Gritemos todos para dar la bienvenida a esta gran mujer llena del más rico glamour! Y como las grandes estrellas no se prodigan, este acontecimiento sucede una sola vez, una sola noche, cada trescientos sesenta y cinco días. Además de engrandecer el acerbo cultural de tan noble ciudad como la nuestra, ha pasado a formar parte indisoluble del conjunto de nuestras leyendas. ¡Aupémosla con un gran aplauso que nos saque fuego de las manos! ¡Acojámosla con un “¡Viva!” ensordecedor, porque nadie mejor que ella, nada mejor que su arte, se lo merecen! ¡Y démosle las gracias por escoger este trozo de la Avenida de los Mártires para hacer el gran despliegue de su encanto sin par!
-o-
Como cada año también, se escabulló tras unos matorrales a la altura de la Estación de Ferrocarril. Entre ellos y el ancho andén, los raíles y los trenes que llegaban y salían; los vapores de las locomotoras; algunos operarios, con enormes aceiteras de larguísimo pitón, revisando las enormes ruedas de esas viejas máquinas, negras y robustas como toros de acero. A su espalda, una ladera que servía de base a las tripas de un largo hotel español venido a menos: lleno de vocingleros vecinos y radios a todo volumen parecía más bien la parodia de una casa de muñecas tropical y barriobajera. Un pequeño foco de luz, suficiente para quitarse el maquillaje en la oscuridad, iluminaba el espejito de aumento de la marca Max Factor (“Hollywood, naturalmente...”) que servía al personaje para irse despojando del cuerpo y del alma de Sonia, la patinadora, ¡la única!, la eso del “acerbo” con lo que se había quedado un poco confundida. ¿Era bueno o era malo ser acerbo? El fru-frú almidonado del tutú fue tan áspero que un viejo gordo de la segunda planta miró hacia abajo, y a duras penas logró Sonia meter la prenda en la bolsa que dejaba escondida entre las matas. Luego se quitó el leotard y se puso la ropa que había llevado para dejar el mundo de la gloria y pasar de nuevo a la aburrida cotidianeidad. Le gustaba estrenar siempre algo, y para esta ocasión se había comprado unos pitusas americanos, un poco caros, pero qué caray, volvió a tocar la bolsa del dinero del cepillo y la sintió bien llena: en fin, la noche no sólo había sido diversión. Había pasado otro año.
Luisito tomó la línea del tren, pero no en dirección a La Habana ni a Santiago, sino la de vía estrecha que conducía al puerto de Nuevitas. En ese momento se dio cuenta, ¡qué extraño!, que todos los trenes que había visto transitar por allí eran los que regresaban, pero nunca había visto uno partir de la estación hacia el puerto. Debe ser pura coincidencia, pensó, porque no todos van a retornar como si vinieran de la nada. Nuevitas existe, no es imaginación mía.
Esta parte de la línea, aunque igual de peligrosa, no es tan inhóspita como la que lleva a La Habana, tan llena de marihuaneros y parejas de todos los sexos ―¡hasta el tercero! ¡habrase visto!―, singando discretamente bajo los árboles, como de salteadores, restos de brujería y gente solitaria y rara que de pronto sale de lo oscuro como si fueran fantasmas. Este lado es, digamos, más humano. Las casitas de madera están a unos metros de la vía, pero las mujeres que las habitan alivian la aspereza de la miseria cubriendo las cercas con enredaderas y plantas y arbustos olorosos, de modo que hacen de la soledad y la molestia de caminar sobre las traviesas un paseo bajo la luna llena y un muestrario de los más diversos perfumes: galán de noche, madreselva, jazmín, azahar, un limonero florecido, un guayabo parido. Y en definitiva, el trayecto desde la Estación hasta la Avenida de las Palmas no es muy largo, conque si se da prisa y anda ligero, él mismo asusta al miedo.
Con miedo o sin él, lo que no se le pasaría de momento era la vibración de todo su cuerpo, a pesar de calzar ahora esos tennis viejos que siempre reserva para la ocasión. Patinarse toda la zona adoquinada de la calle República, Avellaneda, hasta llegar a la Avenida de los Mártires, es un sacrificio que sólo se puede hacer una vez al año. Los adoquines “legendarios”, como les llamaría Raúl de la Torre cómodamente desde su micrófono de Radio Camagüey. ¡Comemierda! Y decir que había escogido para su Grand Finale ese área de la avenida que parecía ensancharse a causa de la superficie despejada de la gasolinera Esso como si se tratase de un reconocimiento a los mártires de la Independencia fusilados al terminar la calle... bueno, otra comemierdá. Cuando llegaba allí, simplemente ya la Sonia estaba medio muerta. Cuando llegaba allí, su odio hacia la humanidad era tal que en vez de una sombrilla habría querido tener una ametralladora; en vez de unos patines, ir montada sobre un tanque Shellman destruyendo todos los malditos adoquines a su paso y haciendo volar por los aires los balconies de los pudientes y las sillitas y los taburetes pequeños de la chusma de Florat. A medida que aquel imbécil hablaba entreteniendo a “su” público y a una señal pre-convenida con el bugarrón que manejaba la electricidad, las luces se apagaban por un segundo, tiempo suficiente para escabullirse por la calle de la gasolinera, soltar rápidamente esas ruedas de acero y salir lo más deprisa posible por La Vigía arriba en busca de los matorrales donde había dejado su ropita de Luisito. Sonia la patinadora desaparecía misteriosamente, así hasta el próximo año. Algo le unía a Greta Garbo.
Los músculos me tiemblan como una gelatina... de naranja, mami, que es la que más me gusta, acuérdate, me encanta cuando la haces mezclándola con zumo y le echas una latica de cotel de frutas DelMonte ―dijo Luisito en voz alta, y por una cerca de las graciosas casitas le contestó el hocico de un perro.
Ya se divisan las palmas (esto parece una canción guajira), pero al que no veo por ningún lado es a Papo. Bueno, deja pararme aquí, debajo de la farola del bar, y que llegue rápido porque esta zona no es muy buena, no me gusta nada, muy ancha y muy todo pero más solitaria que el cementerio del Cristo por la noche. Y todavía de tierra... el bajareque donde vivimos, en La Guernica, ya tiene una alfombra de asfalto hasta su puerta.
¿Y ese pitusa tan apretado que te has puesto? Pareces una puta.
¡¡¡¡¡¡Ayyyyy!!!!!!!! cómo me das esos sustos, cabrón: yo aquí cagándome de miedo y tú vienes por atrás sin avisarme.
Es que parece que estés fleteando, ¿no te lo he dicho ya?
Papo, déjame en paz, que para fletear estoy yo; además, no soy una puta.
Pero éste es un país de bugarrones y maricones, no de hombres.
Bueno, son variantes... Anda, coge la bolsa y no hables; no, déjamela, que la pongo sobre la parrilla para amortiguar el efecto de los baches sobre mis adoloridas nalgas (ay, qué bien me quedó eso, ¿verdad?). En vez de venir en bicicleta, deberías haber traído la guagua: ¡luces tan bien sentado al volante! Oye, esta noche el ridículo de Raúl de la Torre dijo que yo pertenecía al “acerbo” cultural de la ciudad y eso me ha dejado muy preocupado, ¿tú sabes lo que quiere decir esa palabra?
Luisito, a mí me suena a nombre de planta, ¿no será una mata de santería?
Luisito, Sonia, se encaramó en la parrilla de la bicicleta Niágara a la manera de una dama victoriana acomodándose sobre la montura del caballo. Su brazo derecho rodeó la cintura de su macho.
“Arranca”, dijo.
.
© 2002 David Lago González
(Madrid, 26 de julio de 2002)
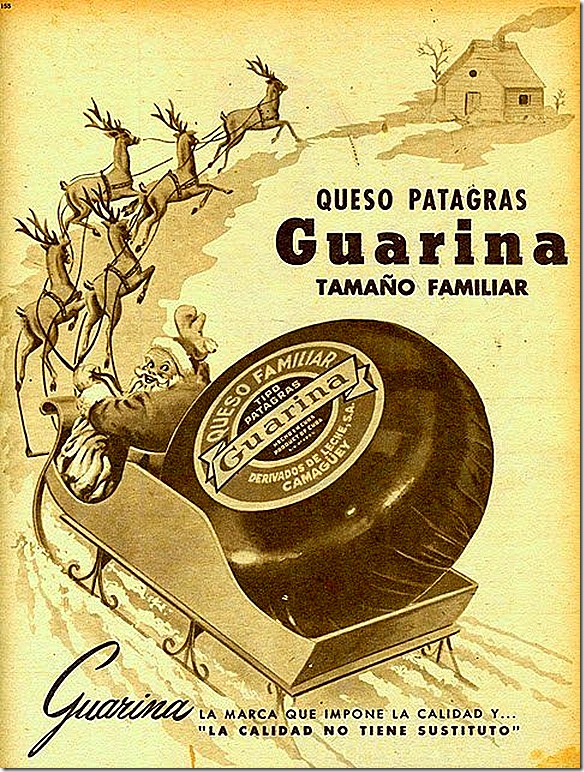











![saul bellow-self portrait[3] saul bellow-self portrait[3]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0JetUWHRJ8ACQrlpRhzJvXFP12ze2Wj1j80lqRKG_UCt3H5xgS3cLlJ4OVTD2d5SmOlzcZ0MxA3Zd1mM98vWzM8vrWIMmiPQ6O9ltmoN3Uj0vpNC-7icVD9TWtPC3tkUF2E4Hkxxpnos/?imgmax=800)








