.
(Dedico este post a Javier de Castro Mori y a Zoé Valdés.)
.
José María Chacón Vélez, “Chacumbeles”
.
LA TRÁGICA HISTORIA DE CHACUMBELES
Por Carlos W. Urrutia
.
Chacumbeles
¡Voló como Matías Pérez! ¡Ponme la mano aquí, Macorina! ¡Hizo como Chacumbeles, él mismito se mató! Son éstas, frases muy comunes en nuestro argot, pero pocos saben que detrás de ellas existieron seres humanos. Seres reales. De carne y hueso. Y con historias. Algunas curiosas, algunas cómicas, y otras muy trágicas, que los sentenciaron a formar para siempre parte de nuestro folklore.
Es cierto que Chacumbeles se quitó la vida. Pero, ¿por qué lo hizo? Con el paso de los años su vida se ha convertido en leyenda y en canción y es extremadamente difícil separar la realidad de la ficción, pero se han encontrado arcaicos archivos meticulosamente guardados por Jesús Artigas, empresario y co-propietario del famoso circo Santos y Artigas que detallan el historial de dicha empresa y de los personajes que desfilaron por ella, entre ellos el intrépido Chacumbeles.
José Ramón Chacón Vélez nació el 9 de Noviembre de 1912 en el pequeño pueblo costero de Santa Cruz del Sur en la provincia de Camagüey. Su madre murió de parto y al niño lo crió su tía paterna María Belén, hasta la edad de 12 años cuando ésta se marcha con su esposo Urbano a La Habana en busca de nuevos horizontes. José Ramón queda entonces solo con su padre y su perra Lolita y se dedica a la pesca, oficio de su padre y de la mayoría de los hombres del pueblo. A los 14 años tiene José Ramón un encuentro que cambiará totalmente su vida. Pasa por Santa Cruz del Sur un circo ambulante, no más que una pequeña carpa con media docena de artistas, pero lo suficiente para que José Ramón se fascine con el arte del trapecio y comience a soñar con convertirse algún día en un trapecista famoso.
Pero nada cambia para el muchacho, que tiene que ayudar a su padre y no tiene medios para hacer sus sueños realidad. El 9 de Noviembre de 1932, día en que cumple José Ramón 20 años, el poblado de Santa Cruz del Sur es literalmente borrado del mapa por un ciclón que trae consigo vientos de más de 250 Km. El mar se alza en un furioso oleaje de más de 30 pies y es este maremoto el que sepulta totalmente la ciudad, sumergiéndola bajo agua y dejando miles de muertos. José Ramón y su perra Lolita logran salvarse trepándose a un enorme algarrobo que crecía frondoso en el patio de su humilde casita. Su padre muere Sin más familia a la cual recurrir que su tía María Belén, José Ramón emprende el largo viaje a La Habana con su perra Lolita y el poco dinero que lograra salvar. Su tía lava y plancha en varias casas y Urbano su esposo es policía habanero. José Ramón se busca la vida de noche vendiendo gardenias y mariposas en el Parque Central, que los hombres con gusto compran para sus novias. De día consigue empleo de aprendiz de trapecista en el circo Santos y Artigas.
El circo Santos y Artigas fue fundado en 1916 por los empresarios Pablo Santos y Jesús Artigas, quienes habían comenzado su asociación como distribuidores de películas mudas en la isla a través de su Compañía Cinematográfica Habanera. En asociación con Enrique Díaz Quesada fueron los primeros en producir películas filmadas totalmente en Cuba como El capitán mambí o los libertadores y guerrilleros (1914) y La manigua o la mujer cubana (1915). Una vez que optaron por dedicarse única y exclusivamente al circo, abandonaron sus otras empresas y lograron hacer del Circo Santos y Artigas el mejor y más famoso espectáculo de la isla. Para esto viajaban constantemente a Estados Unidos y Europa en busca de nuevos talentos.
En ese momento, la estrella del Santos y Artigas era el gran trapecista polaco Bronislav Korchinsky, conocido como El Gran Korchinsky, de fama internacional. Otros en el elenco son Manolo y Marga, enanita de facciones simias; La Valpomar, niña fenómeno a la cual le crecen dos piernitas atrofiadas que salen de su trasero; Juanita La Pingüina, otro fenómeno de la naturaleza; los Hércules Brothers, dos enormes guanches de Islas Canarias que se dedican al culturismo; Adelfa, La Mujer Barbuda; Lalo y Lili, los enanitos coreanos; Harry Silver, El Frenesí, negro norteamericano; e Ilona, La Muñequita Húngara, que trabaja como pareja de Korchinsky.
Se integra José Ramón al equipo como discípulo de El Gran Korchinsky y muy pronto se revela como un gran y nuevo talento de los aires. Su inseparable perra Lolita lo acompaña diariamente a los ensayos y demuestra tanto entusiasmo por la cuerda floja, que Korchinsky y José Ramón deciden incluirla en el espectáculo. Es así como debuta en el Santos y Artigas José Ramón Chacón Vélez, quien ha escogido el nombre artístico de Chacumbeles. Muy pronto, El Intrépido Chacumbeles y Lolita La Perra Acróbata, como ahora se hacen llamar, llegan a ocupar un lugar de gran popularidad en el Santos y Artigas. Es primera vez que en Cuba se ve a una perra en la cuerda floja y también es la primera vez que un cubano logra hacer un salto triple sin red. Todo parece indicar que después de una niñez amarga y sin futuro, el destino le sonríe a Chacumbeles. La racha de buena suerte llega a su máximo nivel cuando Korchinsky recibe una lucrativa oferta del empresario norteamericano Lee Shubert para trabajar en Estados Unidos. Korchinsky abandona Cuba y El Intrépido Chacumbeles ocupa su lugar como la máxima atracción del circo Santos y Artigas.
Además de Lolita ahora las presentaciones de Chacumbeles incluyen también a Ilona, La Muñequita Húngara. Ilona Szabó, judía húngara de belleza impactante había llegado a Cuba por cosas del destino. Su familia había logrado salir de Hungría hacia La Argentina huyéndole al Nazismo, pero Ilona, burlándose de los Nazis, se había resistido a la idea y, convirtiéndose en amante de un empresario norteamericano, había decidido abandonar su profesión de trapecista y vivir cómodamente en Estados Unidos con el rico empresario. Pero en un viaje de placer a La Habana el norteamericano picaflor la abandonó . Ilona, que no temía ni a los Nazis, mucho menos a un americano cuello rojo, decidió entonces regresar a su profesión y probar suerte en Cuba. Es así como consigue empleo en el Santos y Artigas.
Chacumbeles se enamora perdidamente de Ilona y se convierte en su amante de turno. Comienzan un descabellado romance donde Ilona pone solamente su cuerpo pero Chacumbeles pone su cuerpo y también su alma. A principio todo marcha bien pero muy pronto comienza Ilona a sentir la comezón de una nueva aventura.
Harry Silver, El Frenesí, era un negro de Laurel, un pueblo en el estado de Mississippi que había venido a Cuba para escapar del racismo que existía en Estados Unidos, principalmente en el sur del país. Era el típico entertainer de los shows de minstrels. Cantaba, bailaba tap, tocaba el banjo y hacía malabarismos. Para esto último se cambiaba su traje y se quedaba en unas mallas carmesí . A las mujeres que iban al Santos y Artigas no les importaba ni el baile, ni el canto, ni el banjo de Harry Silver. Iban a presenciar el vaivén de su descomunal hombría que parecía querer escapar estrepitosamente de aquellas mallas mientras Harry Silver balanceaba objetos en el aire con una sonrisita sabia e insolente.
Harry Silver se había convertido en famoso. Una vez que se percató de esto, Harry jamás volvió a tocar a una negra. Se dedicó con exclusividad a las mujeres blancas. Ilona se convirtió en una de sus conquistas y ambos emprendieron una tumultuosa y sensual relación.
Un día en que estaba Chacumbeles en la cuerda floja con Lolita, contempló desde los aires a Ilona y Harry Silver malamente escondidos devorándose a besos. Enloquecido y rabioso, con sed de venganza, Chacumbeles perdió el equilibrio y cayó al suelo llevándose consigo a Lolita la cual murió aplastada por su dueño, salvándole así la vida a éste.
En el hospital los médicos informaron a Chacumbeles que había que operarlo de urgencia pues tenía varias fracturas, las dos piernas rotas, y una costilla había perforado su pulmón. Permaneció allí seis largos y dolorosos meses para luego ser dado de alta al cuidado de su tía María Belén. Pero era imposible retomar su gloria pasada. Había quedado cojo y sin fuerzas en las manos a consecuencia de la caída. Sus días como el Intrépido Chacumbeles habían quedado atrás para siempre.
Urbano, el esposo de María Belén le consigue trabajo en la policía y le es asignado a Chacumbeles, ahora de nuevo Chacón Vélez, un puesto patrullando el Parque Central. Cojo, con el alma rota en mil pedazos y sumido en una profunda depresión, regresa Chacumbeles al mismo parque que lo vio llegar a La Habana. El parque donde una vez vendiera gardenias y mariposas para las jovencitas de la sociedad. No pudo soportarlo. Una madrugada de Abril, cuando todo florecía, se quitó la vida con su revólver de policía.
Ya para ese entonces Ilona había abandonado Cuba y se había marchado estúpidamente a Francia, ignorando tercamente a los Nazis y las sabias advertencias de amigos y familiares. Allí fue presa y llevada al campo de concentración de Bergen Belsen donde murió.
Harry Silver continuó viviendo en Cuba como todo un rey y unos años después decidió regresar a Laurel a ver por última vez a su madre que estaba en su lecho de muerte. Iba con el sólo propósito de cerrarle los ojos a su madre y después regresar a su maravillosa vida de Dios de Ébano en Cuba. Pero olvidó que Mississippi no era La Habana. Se atrevió a mirar a una blanca con ojos codiciosos . Esa misma noche el Ku Klux Klan lo sacó a golpes y patadas de su casa y al día siguiente amaneció Harry Silver, El Frenesí, colgado del más alto álamo de Laurel, Mississippi. Había sido castrado como advertencia a los negros del lugar.
En 1941 Chacumbeles pasó a la inmortalidad en una canción homónima, que suprime la ''s'' final de su nombre, compuesta por Alejandro Mustelier y grabada por el Trío Servando Díaz en un disco de 78 rpm para la Victor. En esta versión de la tragedia Ilona ha perdido la razón y busca desesperada por las calles de La Habana a Chacumbele, sin recordar, pobre loca, que Chacumbele se mató.
.
Letra de la canción “Chacumbele”
Autor: Alejandro Mustelier
Canta: Trío Servando Díaz
¿Dónde vas mujer de fuego?
O mujer de cabaret
Vas en busca de tu amante
Que ayer noche se te fue.
Ya no puedo detenerte
Porque llamas la atención
Tengo ganas de prenderte
dentro de mi corazón.
Parrandeando por las calles
De La Habana noche y día
Y nunca duerme, caramba
Y buscando a Chacumbele
Que ayer noche se marchó.
Chacumbele que ya estaba
Aburrido de vivir
Ya cansado de sufrir
Ayer mismo se mató.
Y bailando por las calles de La Habana
Cuando salen las comparsas, caramba
Y buscando a Chacumbele
Que tocaba su tambor.
Chacumbele ya se fue
Sin decir un adiós
Y por causa de tus celos
El mismito se mató.
¡Ay, Chacumbele!
¡El mismito se mató!
Ay, la casa está vacía
¡El mismito se mató!
Ay, no quiere que lo velen
¡El mismito se mató!
Voy a llorar, voy a reír
¡El mismito se mató!
Ay, pobrecito Chacumbele
¡El mismito se mató!
Por causa de sus celos
¡El mismito se mató!
Por culpa de su amante
¡El mismito se mató!
¡El mismito se mató!
¡El mismito se mató!
Escucha su tambor
Como tocaba Chacumbele
¡El mismito se mató!
Mele mele mele mele mele mele mele
¡El mismito se mató!
¡El mismito se mató!
¡El mismito se mató!
Ay, no quiere que lo velen
¡El mismito se mató!
Pobrecito Chacumbele
¡El mismito se mató!
Ay, Chacumbele se ñampió
¡El mismito se mató!
Y lo fueron a enterrar
¡El mismito se mató!
Y el sepulturero dijo
¡El mismito se mató!
Que yo no entierro a ese animal
¡El mismito se mató!
¡El mismito se mató!
¡El mismito se mató!
¡El mismito se mató!
¡Ay, Chacumbele!
¡El mismito se mató!
¡Ay, Chacumbele!
¡El mismito se mató!
¡Ay, Chacumbele!
¡El mismito se mató!
¡Ay, Chacumbeles!
…
…
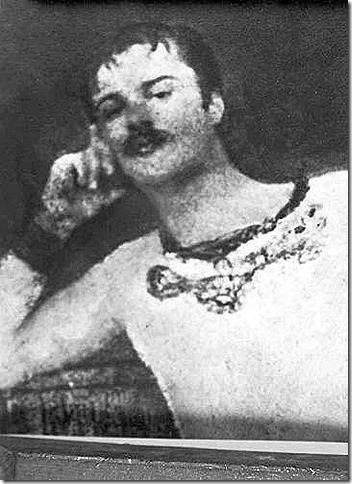



![clip_image001[7] clip_image001[7]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyTComEFyqDCN0QRSo6Qs3f0BwBl3zQ-SQ-0ssbwrsfPXggRJovY5PAR583DqbBMTm39xR25-cQcSCUmRBqtTvGKPHvD0jX-gDAkSchKc9y6znQq991Tl995BT7HypMQKf8U_WzvciAgA/?imgmax=800)







