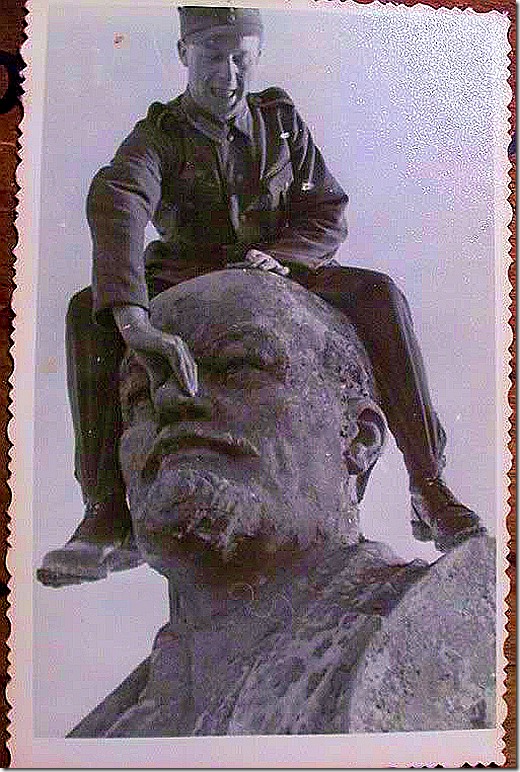(de cine, literatura, museos, gente sensible; política asquerosa, mierda, basura; y, al final del túnel, los brotes verdes)
.

.
REPORTAJE: IDA Y VUELTA
Vidas adultas en el cine
ANTONIO MUÑOZ MOLINA 12/03/2011
http://www.elpais.com/articulo/portada/Vidas/adultas/cine/elpepuculbab/20110312elpbabpor_11/Tes
Una pregunta insistente me venía a la cabeza mientras estaba en el cine, viendo Poetry, y cuando salí luego a la calle y seguía habitado por esa película, habitando en ella, acordándome del rumor de las aguas de un río y de una voz de mujer que dice la mitad de un poema y se convierte en una voz de niña que dice la otra mitad, o de la actitud de atención y cortesía con que esa señora mayor y un poco cursi que se ha apuntado en el centro cultural de su barrio a un taller de literatura decide escuchar el sonido de la brisa en las hojas de un castaño. Volví al cine solo unos días después a ver otra película, de otro mundo, en otra lengua, De dioses y hombres, y la pregunta ya familiar de tan persistente apareció de nuevo, esta vez desde el mismo principio, desde las imágenes del despertar del día en un convento cisterciense en los montes de Argelia y en una aldea próxima que tiene algo de tibetano y de alpujarreño en sus pobres casas escalonadas con tejados planos. En ambas películas, no empieza habiendo más música que los sonidos del mundo natural, o los de la presencia y el trabajo humanos, pasos, herramientas, una azada cavando la tierra, el trajín de una mujer mayor en una cocina, el de un monje que cuida un huerto, la concentración silenciosa con que otro monje vierte en un tarro la miel que ha cosechado él mismo. Las dos tratan de la belleza y del horror, de la compasión y el crimen, de las consecuencias tremendas que pueden tener las decisiones que se toman. En las dos está el retrato de lo que hacen los años en las caras de las personas. En Poetry hay un sentido del paisaje que tiene mucho que ver con la pintura china y con las visiones zen de la naturaleza; en De dioses y hombres el sentido de los espacios interiores habitados por macizas figuras de monjes nos recuerda inevitablemente a los cartujos de Zurbarán, las caras estáticas y a la vez castigadas por la edad, la intemperie, el trabajo, el juego de claridades y sombras de los hábitos blancos en interiores iluminados por velas.
Me cuesta imaginar que una película como 'Poetry' o como 'De dioses y hombres' llegue a hacerse entre nosotros
Mi pregunta era, es: por qué es tan difícil que pueda haber películas así en España. Ninguna de las dos, desde luego, es común: la maestría siempre tiene algo de inesperado y de excepcional. Pero aun así, me cuesta imaginar que una película como Poetry o como De dioses y hombres llegue a hacerse entre nosotros. No creo que sea una cuestión de dinero. Nuestra poquedad industrial nos veda hacer películas sobre superhéroes voladores o batallas de carros de combate o naves espaciales, pero no sobre una abuela que en una ciudad de provincias vive sola con su nieto adolescente y un día decide que le gustaría escribir poemas, y menos aún sobre siete monjes que hacen poca cosa más que rezar y ocuparse de un huerto y de auxiliar en la medida escasa de sus posibilidades a la gente de una aldea vecina. Tampoco creo que sea por falta de historias: la de Poetry es perfectamente común, incluyendo la noticia de una chica humillada y violada por los machotes de su instituto, hijos de padres que aspiran a que sus niños no se lleven ningún mal rato, ni siquiera por haber cometido un delito inmundo. Y De dioses y hombres trata de la naturaleza misteriosa de la fe, pero sobre todo del coraje de mantener la propia dignidad frente a la amenaza cierta de un terrorismo sanguinario: y de la necesidad moral de mirar de frente a ese monstruo sin contaminarse de él ni rendirse a él ni convertirse en él.
Me consta que muchas personas han vivido y viven en España historias parecidas o equivalentes a las que se cuentan en esas dos películas. Y no me cabe duda de que hay escritores capaces de construir relatos e inventar diálogos de una veracidad semejante, y actores que podrían interpretar a esos personajes de una manera tan pudorosa y tan honda que se nos olvida del todo que son criaturas de ficción, y directores con un sentido visual y rítmico lo bastante sutil como para volver memorables y hasta en cierto modo sagrados lugares tan de todos los días como una capilla, un puente de autopista sobre un río, una parada de autobús, un bosque, el cobertizo o el huerto de una casa campesina. En Poetry el profesor de literatura se queda quieto delante de una pizarra y en lugar de escribir en ella unos versos se saca del bolsillo una manzana y les pide a los estudiantes que la miren. ¿Cuántas veces han visto esa cosa vulgar, una manzana? ¿Mil, diez mil, cien mil? ¿Cuántas veces se han fijado de verdad en ella? En De dioses y hombres el monje anciano que se ocupa de la enfermería ha atendido a una madre y a una hija y al fijarse de verdad en ellas advierte que no sólo les hace falta una medicina: rebusca entre sus cosas, y un poco después la madre y la hija salen de la consulta calzadas cada una con buenas zapatillas, usadas, desde luego, pero sólidas y mucho mejores que las chanclas rotas con las que habían llegado.
En España hay muchas personas con esa capacidad doble de contemplación y cordialidad, de ensimismamiento apacible y trabajo serio y competente. Pero si es tan difícil que se hagan películas sobre ellas es porque son invisibles en el discurso público. Una clase política omnipotente y omnipresente ha usurpado todos los espacios de la vida cívica, imponiendo el sectarismo y el clientelismo por encima del mérito, la demagogia halagadora sobre cualquier sentido de la responsabilidad personal, el griterío y el sambenito partidista por encima de los debates verdaderos y prácticos sobre una realidad que sería menos grave si al menos aceptáramos mirarla con los ojos abiertos. Como el mérito, el esfuerzo, el trabajo apasionado, no sirven para ascender ni merecen reconocimiento público, los millones de personas que a pesar de todo hacen cada día escrupulosamente su tarea permanecen invisibles, y muchas veces han de pagar con la marginación y hasta el sarcasmo el ejercicio de su dignidad. En un país con casi cinco millones de parados a la gente la echan del trabajo por tener cincuenta años. En un país de economía en quiebra se recorta el gasto en educación y en investigación pero no en coches oficiales ni en gabinetes de imagen ni en suntuosos viajes internacionales de gerifaltes ni en soeces televisiones corrompidas por la propaganda y el clientelismo. Robar dinero público es menos grave que pedir seriedad o que no acatar el juvenilismo o el victimismo o el narcisismo oficial.
Quién va a hacer películas que sean un ejemplo de trabajo inflexiblemente bien hecho y que traten de la nobleza de dedicarse a algo con los cinco sentidos, que recuerden que cada acto implica responsabilidades y consecuencias, o que existe belleza en la experiencia y en la vejez, que tan necesaria como la justicia es la compasión, que la fe religiosa puede no ser oscurantista ni ridícula, que se puede ser radical y heroico sin levantar la voz, haciendo cada día el oficio de uno.
Poetry (2010), de Chang-dong Lee. De dioses y hombres (2010), de Xavier Beauvois. antoniomuñozmolina.es
-o-
EN PORTADA / Opinión
Odiar 'El Gatopardo'
JAVIER MARÍAS 12/03/2011
http://www.elpais.com/articulo/portada/El_Gatopardo/Odiar/Gatopardo/elpepuculbab/20110312elpbabpor_10/Tes
La obra de Lampedusa "es sobre todo una novela sobre la muerte, la preparación para ella y su aceptación"
Ningún libro ni ningún autor son imprescindibles por sí solos, y se puede asegurar que el mundo sería exactamente como es si no hubieran existido Kafka, Proust, Faulkner, Mann, Nabokov o Borges. Quizá no sería tan igual si ninguno de ellos hubiera existido, pero la falta de uno solo es indudable que no habría afectado al conjunto. Por eso resulta muy tentador -una tentación fácil, si se quiere- pensar que la novela representativa del siglo XX es la que tuvo mayores posibilidades de no existir, y la que nadie habría echado de menos (al fin y al cabo Kafka no dejó una obra única, y una vez que se supo que había otras, además de La metamorfosis, cualquier lector podía permitirse "añorarlas" o desear leerlas). La que ya en su día fue vista por muchos casi como una excrecencia o una intrusión, como algo anticuado y completamente alejado de las "corrientes" predominantes, tanto en su país, Italia, como en el resto del globo. Como una obra superflua, anacrónica y que no "añadía" nada ni "avanzaba", como si la historia de la literatura fuera algo progresivo y en cierto sentido parecido a la ciencia, cuyos hallazgos van siendo arrumbados o eliminados a medida que son superados o que se demuestra la parcialidad, insuficiencia o inexactitud de cada uno de ellos. Cuando la literatura funciona más bien de la manera opuesta: nada de lo que se le agrega borra o anula nada de lo ya escrito, sino que, por así decir, se pone a su lado y convive con ello. Lo más antiguo y lo más nuevo respiran al unísono, y a veces cabe pensar si todo lo escrito no es más que la misma gota de agua cayendo sobre la misma piedra, y si lo único que de verdad varía es el lenguaje de cada época.
"¿Cómo podía uno ensañarse con quienes, sin duda, iban a morir?... Sólo tenemos derecho a odiar lo que es eterno"
Es necesario, claro está, que lo viejo aún aliente pese al tiempo transcurrido desde su creación o su aparición: desde luego hay obras que se borran y anulan -y son la inmensa mayoría-, pero lo hacen por su propia cuenta, no porque nada venga a ocupar su lugar ni a suplantarlas ni a jubilarlas: languidecen y mueren por su escaso brío o porque -precisamente- aspiraban en su nacimiento a ser "modernas" u "originales", lo cual les facilita luego el pronto envejecimiento, o, como también se dice, quedar demasiado "fechadas". "Esto es de tal periodo y sólo de ese", nos decimos al leerlas fuera de su época, y, con la incontenible y siempre creciente aceleración del mundo, "fuera de su época" significa a veces, hoy en día, tan sólo un decenio después de su alumbramiento. Algo de eso sentimos incluso con las narraciones de los más grandes autores contemporáneos: con Kafka, con Faulkner, con Borges en ocasiones, casi siempre con Joyce. De puro innovadores, de puro arriesgados, de puro voluntaristas, de puro distintos o de puro ambiciosos, pueden resultarnos, en ocasiones, levemente anticuados, o, si se prefiere, tan sólo "fechados".
No ocurre eso con Isak Dinesen, ni con El Gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ésta no es en modo alguno una novela decimonónica, como algunos, confundidos acaso por el siglo en que se sitúa su acción, llegaron a afirmar en su momento. Es sin duda alguna una novela contemporánea de las de los escritores mencionados, su autor no desconocía las nuevas técnicas ni los "avances" del género, si es que puede llamárselos así, e incluso tuvo la modestia de descartar una posibilidad -contar una sola jornada en la vida del Príncipe Fabrizio di Salina- con la siguiente frase: "No sé cómo escribir el Ulises". Pero sí sabía, por ejemplo, hacer un uso magistral de la elipsis, relatar fragmentariamente, sin subrayar y hasta sin contar del todo, dejar sin explicación lo que al lector le basta con vislumbrar o intuir, llevar a cabo iluminadoras asociaciones entre elementos dispersos y en apariencia secundarios o meramente anecdóticos, combinar sin fatiga ni trampa lo dicho y acaecido con lo sólo pensado (todo ello mucho más propio de la novela del siglo XX que de la del XIX), y sobre todo observar, reflexionar, insinuar, matizar.
Como es sabido, El Gatopardo pudo no publicarse, y de hecho así ocurrió para su autor, que no llegó a verla impresa y que pocos días antes de su muerte, el 23 de julio de 1957, recibió una nueva carta de rechazo de una de las mejores editoriales italianas, que de ese modo se sumó en su "ojo clínico" a otra no menos prestigiosa. Pero no es sólo eso, sino que El Gatopardo muy bien pudo no escribirse: Lampedusa no era escritor, o resultó serlo tan sólo después de su muerte; y si en los últimos años de su vida acometió su novela fue, al parecer, por causas enteramente menores: el relativo éxito tardío de su primo el poeta Lucio Piccolo, que lo llevó a hacer la siguiente consideración en una carta: "Con la certeza matemática de no ser más tonto, me senté ante mi mesa y escribí una novela"; otro de los alientos recibidos fue el de su mujer, Licy, quien lo animó a escribir -se supone que cualquier cosa, sin pretensiones- por ver si con esa actividad se le aplacaba un poco la nostalgia; una tercera razón pudo ser su soledad: "Soy una persona muy solitaria", señaló. "De mis dieciséis horas de vigilia diaria, al menos diez transcurren en soledad. No pretendo, sin embargo, pasarme todo ese tiempo leyendo; a veces elaboro teorías literarias...". Lo cierto es que sí se pasó la mayor parte de su vida leyendo y acarreando muchos más libros de los que necesitaba, en una cartera, durante sus cotidianos recorridos rutinarios por la ciudad de Palermo. Por leer (lo hacía en cinco o seis lenguas), leía hasta a los escritores mediocres y segundones, que consideraba tan necesarios como los grandes: "También hay que saber aburrirse", opinaba. De manera que poco ímpetu y escasa ambición hubo detrás de El Gatopardo. En verdad era muy fácil que jamás hubiera existido, y el propio Lampedusa tenía sus dudas acerca de su oportunidad y su valor: "Es, me temo, una porquería", le dijo en una ocasión a su discípulo Francesco Orlando, y por lo visto se lo dijo sin coquetería y de buena fe. Al mismo tiempo creía que merecía la publicación (lo cual no es mucho creer, dado todo lo que se publicó en el siglo XX bueno, mediano y malo: no digamos lo que se lleva ya publicado en el XXI). En su texto de "Últimas voluntades de carácter privado", escribió: "Deseo que se haga cuanto sea posible para que se publique El Gatopardo...; por supuesto, ello no significa que deba publicarse a expensas de mis herederos; lo consideraría como una gran humillación". No hubo mucho ímpetu ni mucha ambición al iniciar la tarea; al menos sí hubo algo de orgullo al terminarla.
No le faltaban motivos para ello a Lampedusa. El Gatopardo, libre de servidumbre, de temores críticos, del agarrotamiento que se apodera a veces de algunos novelistas por el solo hecho de sentirse responsables ante sí mismos y ante su propia trayectoria anterior, libre de ínfulas y de presunciones y de ansias de originalidad, sin ninguna intención de deslumbrar ni de escandalizar ni de "abrir nuevas vías", se lee, más de cincuenta años después de su publicación y ya en otro siglo, como una obra maestra solitaria por partida cuádruple: por ser la única novela completa de su autor; por haber aparecido cuando éste ya estaba muerto y haberse echado a rodar por el mundo sin acompañamiento alguno, por así decir; por provenir de un isleño apartado de la literatura "pública" hasta el fin de sus días; y por resultar extraordinariamente original, sin haber aspirado a ello, además. Sobre semejante novela se ha escrito mucho en el tiempo transcurrido, y sería presuntuoso por mi parte querer añadir algo más. La novela de Sicilia, bien; la novela de la unificación de Italia, bien; el fin de una época y el declinar de todo un mundo, de acuerdo; el retrato del oportunismo con la famosa frase de cuya cita tanto se ha abusado -"Si queremos que todo permanezca como está, hace falta que todo cambie", o bien "...que algo cambie"- y que repiten hasta la saciedad quienes jamás han leído El Gatopardo, de acuerdo; aunque esa frase sea sólo anecdótica en el conjunto del libro, un afortunado elemento más. Para mí es sobre todo una novela sobre la muerte, la preparación para ella y su aceptación, incluso sobre cierta impaciencia por su advenimiento. De manera nada insistente, tenue y respetuosa y modesta, casi como una parte de la vida y no por fuerza la más importante, la muerte va rondando. Quizá dos de los pasajes más emotivos de la novela sean la contemplación, por parte del Príncipe di Salina, de la breve agonía de una liebre que acaba de abatir durante una cacería; y el último párrafo, en el que, casi treinta años después de la desaparición del propio Don Fabrizio, su hija Concetta se decide por fin a arrojar a la basura al perro disecado que fue de su padre y por el que éste sintió debilidad, Bendicò.
De la liebre se dice: "Don Fabrizio se vio contemplado por dos grandes ojos negros que, invadidos rápidamente por un velo glauco, lo miraban sin rencor pero cuya expresión de doloroso asombro era un reproche dirigido contra el orden mismo de las cosas; las aterciopeladas orejas ya estaban frías, las patitas se contraían enérgica y rítmicamente, símbolo póstumo de una inútil fuga; el animal moría torturado por una angustiosa esperanza de salvación, imaginando, como tantos hombres, que aún podía superar el trance, cuando ya estaba condenado...". Y de la momia del perro Bendicò se dice: "Mientras se llevaban a rastras el guiñapo, los ojos de vidrio la miraron con la humilde expresión de reproche de las cosas que se descartan, que se quieren anular", y esto lleva al lector a acordarse de otra cita, muy anterior, en la que, al hablarse del mundo de Donnafugata, se dice: "...desprovisto, pues, incluso de ese resto de energía que en toda cosa pasada aún alienta ...".
Lampedusa sabe que todo tarda en desvanecerse, que todo se toma su tiempo; hasta lo que ya es "cosa pasada" remolonea y se resiste a marcharse; hasta la vieja momia de un perro que abandonó el mundo decenios atrás. Y a esa lenta desaparición, pero desaparición al fin, sólo se atreve a oponer un humilde reproche hacia el orden mismo de las cosas, sin ni siquiera alcanzar el rencor. Quien conoce o intuye ese orden se va acostumbrando a la idea y a la perspectiva, incluso cuenta con ella como "salvación": "...había conseguido la parcela de muerte que es posible introducir en la existencia sin renunciar a la vida", se lee en otro momento; y en otro: "Mientras hay muerte hay esperanza...". No se trata sólo de los lugares y de los animales, que no comprenden (y menos aún comprenden los ojos que ni siquiera son ojos, sino los vidrios de taxidermista que imitan los del perro Bendicò disecado). Se trata también de las personas, la mayoría aún ignorantes y llenas de vida, aún en la creencia de que la muerte es algo que concierne a los demás, y sin embargo ya dignas de compasión. En la famosa secuencia del baile se dice: "Los dos jóvenes ya se alejaban dejando paso a otras parejas, menos hermosas, pero tan enternecedoras como ellos, cada una sumergida en su propia y efímera ceguera. Don Fabrizio sintió que se le ablandaba el corazón: el desagrado se había transformado en compasión por aquellos seres fugaces que trataban de gozar del exiguo rayo de luz cuya gracia les había sido concedida entre las dos tinieblas: la que había precedido a la cuna y la que los arrebataría tras los últimos estertores. ¿Cómo podía uno ensañarse con quienes, sin duda, iban a morir?... Sólo tenemos derecho a odiar lo que es eterno".
Cincuenta o más años son sólo un instante "en los dominios donde reina para siempre la certeza", como asimismo se lee al final de la Sexta Parte. Pero quizá sean suficientes para que todos los novelistas aún vivos, aún fugaces, aún ciegos y enternecedores entre las dos tinieblas, nos estemos ya ganando el derecho a odiar El Gatopardo.
-o-
REPORTAJE: ARTE - Reportaje
Historias oscuras de grandes museos
FIETTA JARQUE 12/03/2011
http://www.elpais.com/articulo/portada/Historias/oscuras/grandes/museos/elpepuculbab/20110312elpbabpor_33/Tes
El Louvre, el Metropolitan o el British Museum poseen piezas monumentales y grandes colecciones de diversas civilizaciones que sus países de origen reclaman. El libro Saqueo, el arte de robar arte realiza una inmersión en ese conflicto
El sombrero que suele (o solía) llevar Zahi Hawass recuerda inmediatamente al de Indiana Jones. Su actitud también es semejante en muchos aspectos a la del arqueólogo aventurero. Hawass ha sido, hasta su dimisión el pasado día 3, secretario general del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto durante una década y ministro unas semanas. Y el azote de autoridades y directores de museos a los que denunció repetidamente por posesión ilegítima de algunos de los grandes tesoros de la civilización de los faraones, reclamando su devolución. Respaldado por el depuesto gobernante Hosni Mubarak, el mediático y controvertido arqueólogo parece haber abandonado de momento la enardecida misión que lideró con golpes de efecto que hicieron temblar a más de uno.
"¿A quién le interesaría la escultura griega si toda ella estuviera en Grecia? Estas piezas son grandes porque están en el Louvre"
Museos tan prestigiosos como el Louvre de París, el Metropolitan de Nueva York, el British Museum de Londres o el J. Paul Getty de California tienen un oscuro historial en la adquisición de piezas procedentes de saqueos, robos y compras ilegales. Desde hace más de tres décadas se suceden reclamaciones de los países de origen de las antigüedades que se exhiben en las salas de estos y otros centros de conocimiento universal. La polémica no deja de avivarse y los argumentos de unos y otros se enfrentan con sus razones y sinrazones. La periodista norteamericana Sharon Waxman ha realizado una investigación que la ha llevado no solo a entrevistarse con los directivos y expertos de estos museos, sino también con algunos de los defensores de la tesis de la devolución de piezas significativas a los países de origen, anticuarios y policías. Detrás de muchas de las obras reclamadas hay fabulosas historias, escandalosas maniobras, venganzas, injusticias y también argumentos de peso de ambas partes.
Todo parte de preguntas como las que se puede hacer casi cualquier visitante cuando ve, por ejemplo, la piedra de Rosetta en las salas egipcias o los monumentales frisos del Partenón griego en el Museo Británico; el busto de Nefertiti en Berlín o el zodiaco de Dendera en el Louvre, ¿qué hace esto aquí y cómo llegó? Los museos no suelen facilitar esa información.
Hay capítulos que a los ojos de hoy resultan siniestros o escandalosamente trágicos. Uno de ellos es el caso del zodiaco de Dendera, un bajorrelieve único en su especie que posee la clave de los conocimientos astronómicos del antiguo Egipto, extraído del techo del templo en la década de 1820 mediante explosiones que dañaron otras estatuas cercanas, remolcado sobre rodillos que no evitaron que cayera a un lodazal, transportado a París y comprado por Luis XVIII. El templo original luce un oneroso techo negro. A la pregunta de Waxman sobre este tema, la conservadora del Louvre responde simplemente: "¿De qué otro modo desprendería usted un techo de piedra?".
Es cierto que, sin la participación de los franceses, la egiptología moderna no existiría. Fueron las expediciones napoleónicas las que desataron la fiebre por la civilización de los faraones y quienes hicieron los primeros estudios serios. Se hicieron todo tipo de excavaciones sin los más rudimentarios criterios arqueológicos, como los actuales, que priman el estudio del conjunto de los hallazgos para establecer relaciones entre los objetos y deducir sus nexos. La dispersión de miles de objetos extraídos de las tumbas y templos ha destruido para siempre valiosos datos. Y eso vale para piezas de todas las culturas. Otra portavoz del museo parisino explicaba a la autora: "Puede que los griegos estén indignados ahora por la procedencia de esta o aquella estatua, pero ¿a quién le interesaría la escultura griega si toda ella estuviera en Grecia? Estas piezas son grandes porque están en el Louvre".
Tampoco es desdeñable el papel de preservación, estudio y difusión de otros de los grandes museos enciclopédicos. Después de que el Partenón fuera usado como polvorín por los turcos en el siglo XVII y volara en pedazos por bombas venecianas, el embajador británico en Constantinopla, lord Elgin, decidió en el siglo XIX desmontar buena parte de los frisos decorativos y vendérselos al British Museum. Hay que tener en cuenta que en esa época si encontrabas algún objeto antiguo, simplemente te lo llevabas o lo comprabas a intermediarios de dudosa reputación. No existía miramiento alguno hacia la población local y en muchas ocasiones eran los propios gobernantes los que facilitaban dichos desplazamientos a cambio de algún beneficio. Las reclamaciones de los mármoles de Elgin llevan cerca de dos siglos, pero la respuesta ha sido siempre negativa. Sería catastrófico sentar un precedente que podría cuestionar por completo el patrimonio y la función de los museos. ¿Habría que restituir cada pieza al lugar donde fue extraída? ¿Quién lo cuidaría? ¿Habría que viajar por todo el mundo para hacerse una idea de las diferentes culturas? Hay ideas que se podrían desarrollar hasta el absurdo.
Waxman no pierde de vista las luces y sombras de las historias y personajes que aborda. Señala que "la batalla por los tesoros de la antigüedad tiene como base un conflicto acerca de la identidad y al derecho de reclamar aquellos objetos que son sus símbolos tangibles", por un lado. Por el otro, está el papel que han cumplido estas instituciones, surgidas a la luz de la Ilustración y que han logrado crear un asombroso mosaico de diversas culturas para ponerlas al alcance de millones de visitantes. Además, por supuesto, del trabajo historiográfico y científico que se desarrolla en estos centros. Uno de los argumentos que suelen usar es que en los países de origen normalmente no serían capaces de preservar y conservar ese patrimonio. O que el número de visitantes sería ínfimo. Algo que, si bien es cierto en muchos casos, hoy está cambiando. Como también esa perspectiva paternalista y eurocentrista. No obstante, casos de depredación reciente, como la destrucción de los budas de Bamiyan, los saqueos en los museos de Irak y de Egipto en las recientes revueltas, hacen pensar en qué es lo más conveniente.
De todas formas, hoy las cosas están mucho más complicadas para los grandes museos y cada objeto que se ofrece a estas instituciones requiere un informe prístino sobre sus antecedentes y procedencia desde que en 1970 la Unesco dictó una resolución que prohibía la exportación y traspaso ilegal de la propiedad cultural. Algunos países también han actualizado su legislación en ese sentido.
El conflicto no es nuevo ni tiene visos de resolverse de manera sencilla. Pero lo que propone Waxman en sus conclusiones sí podría servir de base a un código de comportamiento que sería beneficioso para todos. Para empezar, es deseable mayor transparencia. "La historia del saqueo y la apropiación debe ser admitida, y debe salir a la luz para que la gente comprenda los verdaderos orígenes de estas grandes obras de la antigüedad", escribe. "Constituiría un gran gesto de integridad y humildad que desde hace tiempo viene faltando en nuestros grandes templos culturales". En cuanto a la restitución, una de las posibles fórmulas que se podrían estudiar es la colaboración entre los países ricos y los más pobres o diversas fórmulas de préstamo o alquiler. Hay quienes sostienen, por otro lado, que la posibilidad tecnológica actual permite hacer reproducciones perfectas de todo tipo de obras, casi indistinguibles del original. Una posibilidad abierta a los sitios arqueológicos, donde la cantidad de visitantes daña con su presencia el estado de conservación.
Si bien Saqueo. El arte de robar arte empieza con un capítulo dedicado a la gesta de Hawass, su salida de escena no le resta a este libro toda su actualidad. Casi el mismo día de su dimisión, en otro extremo del mundo, se confirmaba un triunfo contra la posesión ilegal de objetos de patrimonio histórico tras un largo litigio. La Universidad de Yale, que tenía en custodia desde hace un siglo un gran número de piezas extraídas por el descubridor oficial de la ciudadela inca de Machu Picchu, Hiram Bingham, ha accedido finalmente a devolver 363 de ellas en las próximas semanas. Se ha anunciado ya que serán transportadas con todos los honores en el avión presidencial peruano.
En ese sentido, el libro de Waxman tiene sus limitaciones. Su investigación abarca los cuatro museos citados. En torno a ellos construye una serie de relatos, muy documentados y de escritura ágil, que abarcan a algunos de los más relevantes -y elegantes- saqueadores de la historia. También las historias de héroes menores que, si bien lograron desentrañar misterios, desenmascarar engaños y rescatar con los tesoros parte del orgullo por la historia de su país, terminaron por verse envueltos en venganzas y enrevesadas acusaciones.
El tráfico ilícito de obras de arte se da en todo el planeta. En América Latina (territorio no contemplado en el libro de Waxman) hay peligrosas mafias que saquean a diario yacimientos, templos, palacios y museos. Solo en México, de los 35.000 sitios arqueológicos registrados, han sido expoliados 10.485. Según Fernando Báez, autor de El saqueo cultural de América Latina (Debate, 2009), se ha perdido el 60% del patrimonio tangible e intangible de la región. Una depredación que se agudizó a lo largo del siglo XX. Él mismo sufrió graves amenazas por parte de los traficantes durante su investigación. Detrás de la plácida contemplación de obras de arte en las vitrinas de los museos suele haber historias, personas y pasiones. También hay héroes y villanos, pero no siempre es fácil distinguirlos.
Saqueo. El arte de robar arte. Sharon Waxman. Traducción de José Adrián Vitier. Turner. Madrid, 2011. 423 páginas. 25 euros.
-o-
EDITORIAL
Una Europa inane
Los líderes de la UE eluden cualquier acción contundente contra un Gadafi a la ofensiva
12/03/2011
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Europa/inane/elpepuopi/20110312elpepiopi_1/Tes
La diplomacia está siendo una vez más devorada por los acontecimientos sobre el terreno en Libia, donde casi un mes después de que comenzaran las protestas Gadafi ha recobrado plenamente la iniciativa, sus fuerzas retoman ciudades y su aviación y sus tanques diezman a los rebeldes. Rebeldes en Libia significa personas en absoluta inferioridad de condiciones que, mirándose en el espejo de países vecinos, han decidido levantarse contra una brutal opresión. Y que ahora, a la vista de la parálisis internacional, van perdiendo la esperanza de derrocar al tirano.
La Unión Europea -como el Consejo de Seguridad de la ONU, como Estados Unidos- también da largas a la guerra civil libia. No cabe interpretar de otra manera la vaguedad semántica de un acuerdo, ayer, en el que se reconoce como "interlocutor político fiable" al consejo nacional de los sublevados; o que considera, a estas alturas, que antes de intervenir contra Gadafi tiene que "demostrarse la necesidad de actuar".
Para sobrevivir, el movimiento rebelde en armas, por confuso y desorganizado que aparezca a los ojos occidentales, necesita imperativamente del reconocimiento formal internacional, abanderado por Francia y que le escatima la UE. La prevista ayuda humanitaria no sirve para canalizar apoyos políticos ni para vender petróleo. Europa, dividida, tampoco está por secundar una zona de exclusión aérea que podría resultar decisiva.
Es poco probable que a un rufián tan curtido como Gadafi le impresione mucho la beata petición de la UE para que renuncie al poder. La retórica europea -pese a su incansable prédica sobre derechos humanos, libertad y democracia- no puede ocultar el hecho de que los escaldados poderes occidentales, con Washington a la cabeza, prefieren seguir esperando, cualquiera que sea el precio de hacerlo, antes de promover una acción militar en otro país musulmán. Exigir para cerrar el cielo libio la anuencia plena de la Liga Árabe, una organización básicamente inútil, es un burdo escapismo.
Comienza a ser pertinente preguntarse qué pasara en Libia -cuántos muertos y cuántos refugiados más- con Gadafi ganando la partida. Si la contraofensiva gubernamental continúa en medio del estupor internacional, las derrotas de los sublevados y las represalias llevarán presumiblemente al pánico y luego a la desbandada. ¿Qué argumentos invocarán la ONU, Washington o Bruselas, cada uno esperando que el otro dé el primer paso, para no haberlo evitado a tiempo?
La ausencia de una contundente respuesta exterior no solo refuerza la crueldad de Gadafi. Envía también un devastador mensaje a otros déspotas regionales sobre las ventajas de resistir despiadadamente. Y no puede ser más desmoralizadora para todos aquellos que a riesgo de su vida buscan libertad en una zona del mundo que, desde su independencia de los poderes coloniales, ha sido puesta de rodillas por sus propios dirigentes.
-o-
NOTAS (INSIGNIFICANTES) DEL (INSIGNIFICANTE) BLOGGER: Mi admirado Antonio Muñóz Molina se pregunta por qué no se filman en España películas como las que he describe. Pues por lo patéticamente pretenciosos que suelen ser las personas ligadas al séptimo arte en este país, que siempre pretenden tirarse el pedo por encima de su cerebro y termina saliéndoles por el talón: ése es su Aquiles. Obviando las comparaciones que el escritor quiere establecer, agradezco cada Babelia sus crónicas sobre el cine que ve en New York y que yo, persona tan sensible como él y otros muchos más, no podré ver en Madrid porque ir al cine para mí es prácticamente un lujo inalcanzable.
Pero como decía en el subtítulo de este post, me tranquiliza comprobar al final del túnel los brotes verdes: los Bekham han confirmado que la Especiada Chica que siempre posa con una pierna adelantada a la otra espera por ¡una niña! que les colmará de dichas infinitas, y con ellas a toda la crónica social global, tanto la más chic como la más barriobajera. En fin, el mundo está salvado, y comienza aquí una nueva era.
---