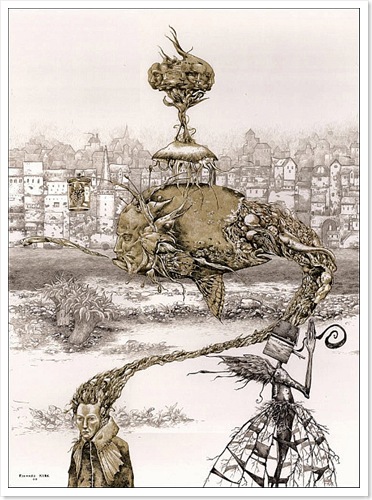a Carlos Victoria
y José Rodríguez Lastre
Era agosto y, a pesar del agobiante sol del mediodía, David sintió que el frío que habitualmente llevaba dentro traspasaba su piel y volvía a él con un violento espasmo, como algo ya situado fuera de su cuerpo o una especie de boomerang térmico. Al cruzarse con Josep en la escalinata de la antigua Villa María Luisa, éste le había susurrado entre dientes una corta frase en italiano, inofensiva en sí misma e incapaz de acarrear consecuencias trágicas en una situación normal. Pero la que hoy, por segundo día consecutivo, les había traído hasta la casona de La Zambrana no era muy normal del todo.
—Tutto bene, tutto bene—. Era lo que había dicho Josep de retirada, esbozando una fugaz sonrisa, también de medio lado, como las palabras. Y así había atravesado la verja, dejándole a él frente a la puerta abierta que daba acceso a la recepción.
Ante sí, los ojos brillantes del guarda que la atendía quedaron por un momento clavados en la nuca de Josep como tratando de descifrar si detrás de aquella elemental mención de un idioma extranjero, por lo general erróneamente asociado a la frivolidad, no se escondía una clave, una leve señal de la mano, un guiño del ojo. Algo, en fin, a lo que él no tenía acceso. Por un instante, David temió que su amigo fuera llamado atrás de nuevo, desencadenando otra vez todo el proceso o provocando uno nuevo. No era simple paranoia. Él vio el brillo, la intención casi a punto de materializarse, y se apresuró a atajarla haciendo más física su presencia: casi lanzándose sobre el buró preguntó por el Teniente Blanco. El subalterno, un poco despectivamente (en su catálogo de calidades, ellos, los citados, eran sujetos despreciables), le mandó entonces sentarse y esperar. ¿O se lo había ordenado...? Daba igual, de cualquier forma David obedeció, habituado como estaba a hacerlo sin cuestionarse nada.
Le era difícil controlar el leve temblor que le venía por rachas, por olas que de tiempo en tiempo le recorrían el cuerpo, aun cuando en cierta forma se consideraba un experto en materia de ocultar sus temores y sus sentimientos, más por lo acostumbrado que estaba a hacerlo que por la supuesta perfección que hubiera alcanzado. Nunca se alcanza la excelencia total en este campo. Una buena parte de su vida la había pasado temblando ante el temblor oculto de los que habían sabido convertir el suyo en manifestaciones de poder. Esa contención le había ayudado a conservar un tanto menos resquebrajada su dignidad y la propia opinión que tenía de su persona. Esa pizca de libertad individual, tan oculta, tan profunda, silenciosa, muda, inerte, e inerme también, que era lo único que tenía. No había cedido mucho de sí. No habían publicado sus libros, nadie los conocía, a excepción de sus amigos —y de esa nebulosa de nombres insospechables que formaba la avanzadilla de la defensa de los logros revolucionarios— Se mantenía en un anonimato que amenazaba con prolongarse hasta la eternidad. Pero sólo había tenido que mentir lo estrictamente necesario como para poder subsistir de manera miserable detrás de los diferentes escritorios por los que había desfilado. Y esto, cuando sólo se quería pasar desapercibido, no requería una concepción personal; otra cosa era si pretendía remontar la escala laboral hacia puestos de dirección, lo que conllevaba automáticamente subir también en el rango social y político. Y ése no era su caso. Él sólo quería ganarse el pan y que le dejaran lo más tranquilo y olvidado posible para poder continuar escribiendo esa sarta de poemas inservibles. Al fin y al cabo, ¿quién ha dicho que la poesía sea útil?
Pero hacerlo en un país como éste y dejarla almacenada en las gavetas, despreciando las tantas oportunidades que existían para hacerla pública, también era un peligro. Significaba que por su parte existía un total desprecio hacia las personas que decidirían esa publicación, o que estaba sobradamente convencido de que lo escrito por él no se ajustaba al tono laudatorio que era el común denominador de todo libro que saliera al mercado y condición sine qua non para que éste se editara.
Estos poemas —los suyos y los de otros—, se leían en reuniones privadas que raramente iban más allá del mismo grupo de amigos y que, no obstante, habían sido del dominio oficial desde mucho tiempo atrás. David recordó cuando, recién abandonados sus estudios en La Habana para regresar a Camagüey y reintegrarse al instituto de bachillerato, fue llamado por el Dr. Durán, director del centro, y por un agente que combatía, examinaba y controlaba las lacras sociales, para ser interrogado sobre las inclinaciones sexuales de algunos compañeros de estudios. Y ya entonces era conocida por ellos la existencia de su “inclinación” creativa, tanto o más peligrosa que el ángulo de caída de la mano derecha o si su mirada se volvía lánguida distrayéndose por los meandros de una curvatura corporal.
Mientras esperaba de nuevo en el amplio salón a que le hicieran pasar ante el Teniente Blanco, iba repasando su vida, su escasa y poco interesante vida —al fin y al cabo, era joven—, cuyo único ingrediente o característica más peligrosa era haberla vivido a lo que otras fuerzas poderosas e ineludibles habían considerado como “margen”. Recordó entonces a Damar, ese extraño compañero que había tenido en Económicas. Cuando le separaron de la universidad, una tarde se le acercó en la calle y le dijo que lo habían expulsado irónicamente porque no sabían nada de él y les era tan inclasificable que no podían encasillarlo en ninguna parte. En un arranque de congratulante camaradería, hasta le había aconsejado: “Puedes hacer y ser lo que quieras, pero trata de que tu vida sea lo más pública posible y ellos sabrán entonces que no tratas de engañarles ni de ocultarles nada. Lo que les molesta es que lleves una doble vida, que tengas secretos, y que te mantengas digno. Sobre todo esto, ellos lo toman como un insulto. Con mantenerte al margen no logras protegerte, sino ofenderles, porque les estás diciendo que no quieres mezclarte con ellos: recuerda el viejo lema de <con la Revolución todo, sin la Revolución nada>. Pues aplícatelo para la próxima.” Vaya, pues, al menos me daba alguna esperanza de futuro...
Muchas veces, mientras se leían unos a otros lo que escribían, mientras se juntaban para beber o para cenar en algún restaurante, mientras algunos de ellos daban un viaje juntos, o simplemente mientras iban caminando por la calle, habían pensado que estaban siendo observados, no de una manera cinematográfica, con despliegue de cámaras y micrófonos ocultos (aunque también se habían inclinado hacia la exageración y la teatralidad), pero sí que estaban siendo objeto de un largo seguimiento que en algún momento saldría a la luz. Ahora había llegado ese momento. No sabía si en realidad él, por su parte, lo había anhelado inconscientemente; dentro de sí llevaba una patética y contradictoria mezcla de rebeldía y cobardía, no asumida lúcidamente, que, como el aceite y el vinagre, nunca se harían un todo único, homogéneo, algo con lo que verdaderamente pudiera contar. Suponía que eso le pasaba a mucha gente, a todos ellos, aunque nunca nadie lo hubiera admitido, quizá porque ni siquiera tenían noción de tal cosa. Pero todos lo presentían: alguna vez les exigirían que dejasen el margen, que cruzaran la cerca y que comenzaran a jugar como profesionales, como intelectuales oficiales —bueno, en fin, los únicos que había y podían existir—. Había llegado la primera rendición de cuentas. Pero era de reconocer también que no habían querido ser demasiado duros, tal vez porque alguien detrás de todo aquello apreciaba y podía distinguir el valor de una persona, y este primer aviso consistía en un recordatorio para que pusieran su posible talento al servicio oficial y dejaran ya de que éste jugase un mero papel personal y, por tanto, despreciablemente individualista. Y esta llamada, en lo que a ellos concernía, era también una definición: se decantarían por el margen o por la inserción, y tal vez el aceite podría separarse o suceder el milagro de licuarse al vinagre.
Habían estado allí mismo la noche anterior, hasta muy entrada la madrugada. Los habían sentado en aquel mismo salón, muy espaciados unos de otros. Se suponía que, como era de rigor, estarían siendo observados por cámaras ocultas, grabados por micrófonos escondidos. Al llegar a la villa, David había pasado un susto de muerte. Sin pensar en la peligrosidad que él podía significar para un representante de la seguridad nacional, se dirigió a un guarda que hacía su posta en mitad del aparcamiento y éste, nada más oír su voz, rastrilló su ametralladora y comenzó a insultarle ordenándole retroceder. Pensó que lo iba a matar, sus órdenes se alternaban con insultos y a él le pareció todo demasiado excesivo: no tenía idea de que pudiera parecer tan peligroso. Esperó bajo un olmo, en la acera, a que los demás fueran llegando y así fue pasándosele el temblor de las piernas, que en los primeros momentos apenas si podían sostenerle. Luego les llamaron dentro, desde la puerta principal. Fue entonces cuando se sentaron en aquel salón por primera vez. Como a mitad de la noche comenzaron a llamarles, cada uno por separado.
—¿Qué concepto tiene usted de la amistad?— fue lo primero que le preguntó el policía. Habían cruzado el patio de la casona y habían entrado en un cubículo de una edificación evidentemente posterior y que nada tenía que ver con el estilo colonial camagüeyano de la casa. Se sentaron los dos en un sofá negro y hasta le brindó café de un termo del cual el agente se sirvió una taza. Si no hubiese sido por la realidad, aquello bien podría haber parecido una conversación amistosa entre dos personas que quieren conocerse.
Pero claro, si no fuera por la realidad, la vida entera sería otra cosa. Y ahora, a las doce o la una de la madrugada este hombre venía a preguntarle por el concepto de la amistad cuando él esperaba un interrogatorio a la manera de un Hollywood venido a menos, con unos tipos que fumaban y le insultaban, unas sillas incómodas, algún que otro golpe para provocar la confesión de no sabía qué. Y la realidad se aparecía en forma de conversación afable pero distante, queriendo, elementalmente, provocar confianza.
David Lago se sintió desarmado por aquella pregunta que no esperaba. Era como si al cabo de tanta tensión, después de que en la tarde, con la citación para el interrogatorio le habían interrumpido disfrutar del primer encuentro de boxeo entre Cuba y Estados que transmitía la televisión en directo en no sé cuántos años, viniera alguien a preguntarle si prefería las palomitas de maíz o el algodón azucarado en una noche de feria cuando hacía miles de años que se había olvidado de ellos. ¿Cómo iba a responder a aquello cuando apenas si tenía cabeza para tratar de ofrecerse a sí mismo una imagen digna de su persona? Una pregunta tan total, que abarca tantos matices, tan compleja, tenía que reducirla a tres o cuatro líneas en un expediente de señas generales y primera impresión, ante un policía que contradecía la imagen preconcebida de todo interrogatorio con una patina de naturalidad y elegancia con que querían bañar la represión a fin de restarle importancia para que luego nunca pudieran decir que fueron maltratados. La amistad. Friendship. L’amitie. Un flujo afectivo entre dos personas que debe respetar la integridad de cada una de las partes. Un intercambio de pensamientos afines, de ideas opuestas. La necesidad de comprender y ser comprendido, de aceptar y ser aceptado. La afinidad, la contradicción. Un descubrimiento, sin otra explicación ni razonamiento. En cierta forma, una pasión. Algo que no se entiende al entrar, sino cuando ya se está dentro y forma parte de la vida y de la realidad, de ambas cosas a la vez, que tampoco siempre quieren decir lo mismo.
¿Pensaba o hablaba? Presintió que se trataba de lo segundo cuando sintió que había comenzado a deslizar su pie por el barranco descendiendo por un abismo inimaginable. El policía aprovechó inmediatamente la ocasión que le brindaba:
—¿Qué quiere decir?
—Que lo imaginable forma parte de la vida de una persona, pero no forma parte de la realidad— le dijo, pensando que deliraba.
—Y según usted, ¿en qué se divorcian? ¿Tal vez en la Revolución? ¿La Revolución forma parte de la realidad pero no de la vida de ustedes?
Se quedó callado, aun dándose cuenta que los tiempos muertos constituían en si mismos la mayor y más clara declaración de sus pensamientos. Pero ¿verdaderamente pensaba algo?
—En mi caso, la realidad y la vida forman un todo, no se bifurcan ni se divorcian, y dentro de ellas está, por supuesto, la Revolución, que es ineludible y que, por otra parte, no existe razón para eludirla.— Obviamente omitió que tampoco existía manera humana de hacerlo, y en gesto de patética osadía le puso este ejemplo:
—En un caso concreto, esta conversación. En la vida se desarrolla como un simple diálogo, una exposición de ideas, de mis ideas, como si fuera un examen universitario, cuando en realidad no es más que un interrogatorio.
No sabía lo que estaba hablando. David se daba cuenta de que aquello no tenía ningún sentido y comenzaba a temer que esa dignidad que a toda costa quería mantener se resquebrajaba ante el miedo, ante el pánico. Pero ¿ante el medio de qué? Era como si realmente fuera culpable, cuando ni siquiera sabían en verdad por qué habían sido llamados allí. Apenas comenzar el interrogatorio ya habría deseado declararse responsable de lo que le pidieran, sólo para terminar con aquella farsa de conversación elegante y rodeos sicológicos.
—Dígame cómo comenzó su amistad con todos los demás— le preguntó el policía.
Insistía el hombre con el tema de la amistad... Y entonces se percató de que era muy difícil definirlo con exactitud. Podría decir cuándo o cómo se conocieron, pero era casi imposible precisar cuándo ese mero conocimiento se había convertido en amistad. Por otra parte, la amistad siempre se está probando a sí misma, y siempre está superándose a sí misma. ¿Cómo situar el momento exacto en que se decide ser amigo de alguien cuando esa decisión, las más de las veces, no es consciente?
Tal vez, en el caso de Carlos y Josep, podría decirse que comenzó quizás en el 63, cuando en casa de unos amigos y en mitad de un apagón, los dos le pidieran que se acercara a la luz del candil para observar cómo le quedaba la barba que se había dejado en los quince días de escuela al campo. Le venía a la memoria ese momento y otro que sucedió casi al mismo tiempo y que consistió en copiarle a Carlos la letra de “I should have known better”. Pero aquello no quería decir nada, eran simples instantáneas que recordaba y que sí, tal vez, marcaban el inicio de algo que después, con el paso del tiempo y nunca a partir de un momento determinado, se convirtió en amistad. David creía que más bien la vida de cada cual, la vida de todos, se orientaba a coincidir en una ocasión predestinada y que en ello había participado de un modo definitivo la realidad y el destino, y la realidad era, por sobre todas las cosas, el hecho histórico que les había tocado vivir y que cambiaría la existencia de cada uno de ellos para siempre y de forma drástica, sin saber ni cuestionarse si para bien o para mal. ¿Qué importaba? Con los demás no podía precisar ningún momento en particular. David gustaba de creer un poco en el destino. Por aquel entonces, había sustituido a Dios por él, y le había entregado el peso de su vida, quitándoselo de encima para su propia beneficio, para dejarse llevar sin tener que tomar decisión de nada, de modo que siempre también había algo a quien culpar de sus errores.
Pero mientras intentaba fijar el inicio cronológico de cada amistad, se dio cuenta que había incluido en el ejercicio a Carlos Victoria y que éste era el único que no se encontraba entre los citados, aunque, no obstante, daba por hecho que debía haberlo sido. Entonces, a una pregunta inesperada del policía, se hizo la luz y comprendió por qué estaban allí todos menos uno.
—¿Ha leído usted el libro de Daniel Fernández “Las tribulaciones de Truca Pérez en el Puerto de Luz de San Cristóbal de La Habana”?
—No—. Le contestó de forma tajante.
—¿Seguro que no?
—Seguro.
—¿Pero Carlos Victoria sí?
—No sé.
—¿Nunca le habló del libro?
—Nunca.
—¿Nunca? ¿Algo diría?
—No. Ni siquiera supe nunca si lo leyó.
—¿Usted es amigo de Daniel Fernández?
—Sé quién es, nos presentaron una vez y hemos coincidido algunas veces en La Habana, pero no somos amigos.
—¿Pero de Carlos sí es amigo?
—Se conocen, aunque no sé si Carlos lo considera amigo. Se conoce a mucha gente pasajera.
—¿Sabe que Daniel, en un momento de su novela, llama “asno” a Fidel?
—Si no la he leído, ¿cómo voy a saberlo?
—Puede habérselo dicho alguien. ¿Ninguno de sus amigos le habló de ello?
—Ninguno. Estoy casi seguro que ninguno leyó ese libro.
—¿Por qué está tan seguro?
—Porque alguien lo habría mencionado alguna vez, habría dicho algo.
—¿Se nombra en esas reuniones la palabra “clandestinidad”?
La irrupción de esa palabra, le pareció algo tan ridículo que involuntariamente sonrió.
—¿Por qué sonríe?— preguntó el interrogador.
—Porque es ridículo. Su pregunta y la palabra. Somos un grupo de amigos, qué puede haber de “clandestino” en ello?
—Lo que pueden hacer.
—No hacemos nada, salvo juntarnos, hablar. Beber, reír.
—¿Se leen lo que escriben?
—Mire, nos reunimos o nos visitamos o nos hablamos porque somos amigos, algunos de nosotros y no todos entre nosotros, es decir, entre los que hemos sido citados y los que no. Luego, algunos escribimos y sí, solemos leernos las cosas algunas veces y no siempre. ¿Qué hay de malo en ello, qué hay de clandestino?
—Las preguntas las hago yo— dijo secamente. —¿Envía lo que escribe a otros?
—¿A otras ciudades, quiere decir?— El policía asintió sin hablar. —Sí, se le escribo a algún amigo, a veces le mando algo.
—¿Recibe usted también cosas de ellos?
—Sí, alguna vez.
—¿Manda usted lo que escribe al extranjero?
—Salvo a familiares, no conozco a nadie más fuera de Cuba. Y no creo que les interese.
—¿Sabe si algunos de sus amigos lo hace?
—Yo creo que no.
—¿Qué piensa de Daniel Fernández?
—Nada. No pienso nada. Yo apenas si le he visto, ¿por qué voy a tener que haberme hecho opiniones sobre él, o él sobre mí?
El agente se quedó como esperando...
—Simplemente quiero decirle que no me importa si escribe bien o mal, o cualquier otra cosa, porque nunca he sentido la más mínima curiosidad por conocerle más allá de los cinco o diez minutos que han llevado los encuentros.
—¿Considera que lo que usted escribe está por encima de lo que se publica?
—En algunos casos, sí.
—¿Por qué no se integra artísticamente en una de las tantas organizaciones que existen para ello?
—No sé, soy un poco tímido.
El policía paró un momento y le miró. Aunque tenía otras muchas reservas, su timidez era una de las razones que verdaderamente le impedían acercarse a esas asociaciones oficiales. Además, tenía una excesiva conciencia del ridículo y pensar solamente que su admisión o no admisión dependía de personajes como Raúl González de Cascorro o como Efraín Murciego, al que había visto una vez dando saltos mientras leía uno de sus poemas, le hacían sentir como si se hubiera tragado una daga de acero que, a más de ponerlo tieso, le impedía articular palabra.
—¿Le gusta la música americana?
—Usted sabe que sí— le respondió, asumiendo que su casa era sobradamente vigilada. —Mi casa es bien famosa por eso.
—¿Se distiende o se pone nervioso? ¿Tenía miedo?
—Sí.— Aunque al mismo tiempo que afirmaba, reparaba en el verbo “distender”, tan poco utilizado en Cuba, y mucho menos entre aquella suerte de personas.
—¿De qué?
—Supongo que de mí mismo.
Hubo una pausa de varios minutos en los que el agente continuó escribiendo en un expediente que había ido rellenando desde que empezó con la primera pregunta. “Así que ya tengo el honor de haber sido <expedientado> por la Seguridad del Estado,” pensó, con un cierto orgullo infantil.
—¿Le importa firmar aquí? Es todo lo que ha declarado, léalo— y le extendió las hojas, separando un grupo de ellas.
Mientras firmaba, David preguntó:
—Carlos Victoria está aquí, ¿verdad?
—Sí— contestó el policía. Y recogiendo el cuaderno y el bolígrafo, le dijo:
—Puede marcharse ya. Espere en el salón donde estaba antes. Sólo tiene que cruzar para atrás el patio.
Y cruzó de vuelta el patio. Es curiosa la asociación de imágenes y de palabras, pero entonces recordó que el lema que había utilizado Heberto Padilla para el famoso concurso que le trajo la desgracia, según un comentario filtrado de la época, hablaba también de algo así como de cruzar la vida no es cruzar un parque, o un patio, o un puente. Y cruzando el bien cuidado césped llegó a la puerta. Y de la puerta al salón. Y allí esperó a que fueran saliendo los demás.
Eran las cinco de la mañana cuando los acercaban en un jeep militar al centro de la ciudad: deferencia que tiene el poder con el talento creador.
Al día siguiente volvieron a citarlos aduciendo que habían extraviado sus declaraciones. Todas las declaraciones. Vaya casualidad... En menos de doce horas se habían perdido todas aquellas palabras, aquellos miedos, aquellas manos frías y sudorosas, y tendrían que volver a declarar lo mismo que habían dicho la madrugada anterior. Fue por eso que se cruzaron Josep y él a la puerta de la Villa. Mientras pasaba a ver al Teniente Blanco, recordó de nuevo a Damar, su antiguo compañero de universidad, y aplicó su consejo a la dualidad de su existencia: cuanto más pública sea tu realidad, más privada será tu vida.
(Madrid, diciembre 1985)
© David Lago González, 1985